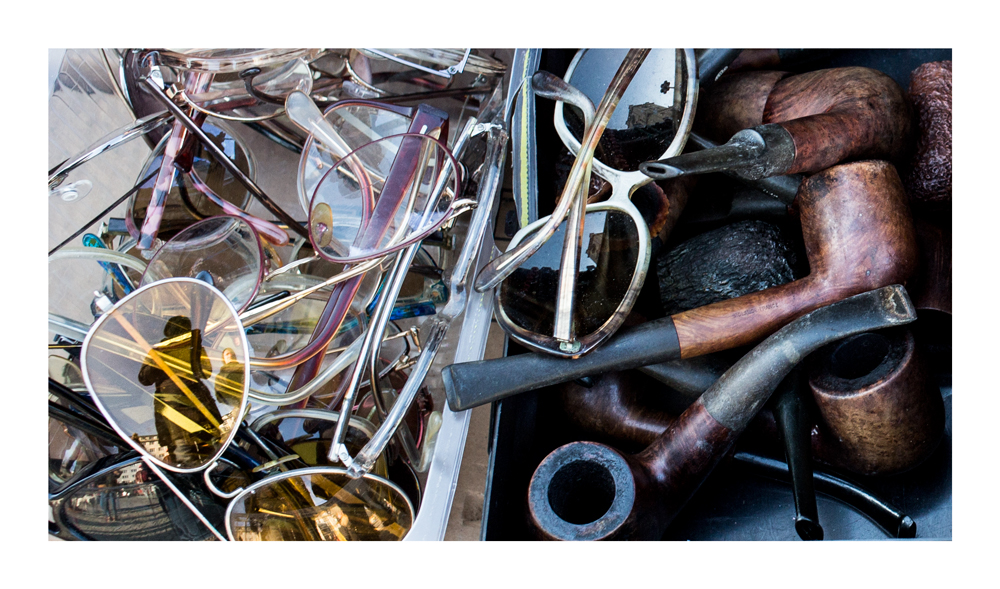Postales desde Berlín
Es raro pero camino por estas calles desiertas, atravieso estos ríos, parques y cementerios helados, y lo hago como si ya hubiese estado antes aquí.
Como si conociera la ruta.
Como si no necesitase el mapa del teléfono cada cinco minutos.
Como si el suelo no estuviese congelado y no fuera a resbalar en cualquier momento.
Como si ni siquiera me importara perderme.
Como si la ciudad fuera infinita y yo estuviera dispuesta a no dejar de caminar.
El absurdo sol de enero empieza a desaparecer tras los edificios,
huele a comida turca,
una chica me pide un cigarro -es la primera vez que alguien me habla en alemán-
y no tengo nada de frío.
Después de unos días aquí he entendido que hay agua por todas partes.
Cinco ríos y varios lagos, aguas subterráneas que viajan a sólo dos metros por debajo del asfalto…
Los alemanes no pueden excavar la ciudad sin desplegar unas estrafalarias tuberías de color rosa a lo largo de las calles para canalizar el agua y evitar que la ciudad se inunde.
De hecho, si cierras los ojos, puedes sentir que tus pies están sobre un pantano, uno moderno.
 Los grafitis ya han superado la fase “muro” y han declarado nulo cualquier límite.
Los grafitis ya han superado la fase “muro” y han declarado nulo cualquier límite.
Hay barrios donde es difícil encontrar un telefonillo, una puerta, un buzón, una escalera, una parada de autobús, una papelera, una tubería, un contenedor o una farola que no esté grafiteada. No se salvan ni los colchones abandonados.
Además encuentro enormes abetos tirados en medio de la calle a la espera de su recogida, son como cadáveres navideños y prácticamente hay uno en cada calle que recorro.
He visto a una mujer intentando meter un abeto enorme en una papelera. No había forma de que cupiera, eso era obvio, y quizás por eso un señor mayor y yo casi chocamos al volvernos a mirar las incomprensibles maniobras de la mujer, retorciendo las ramas y empujando hacia el fondo con todas sus fuerzas, como si la navidad le hubiese hecho perder la cabeza o pillarse un cabreo monumental.
 Todas las mañanas camino hasta el río que hay cerca de casa y les lanzo las migas que me han sobrado del desayuno a los cisnes y a los patos. Luego comienzo una nueva ruta.
Todas las mañanas camino hasta el río que hay cerca de casa y les lanzo las migas que me han sobrado del desayuno a los cisnes y a los patos. Luego comienzo una nueva ruta.
Hoy iré a tres mercadillos, atravesaré dos parques, callejearé por dos barrios y me comeré mi primera salchicha alemana.
También me preguntaba por qué veía botellas de vidrio vacías por todas partes.
En las cabinas telefónicas, en los bordillos, sobre los bancos, sobre las bicicletas aparcadas, en la lavandería, en la orilla del río, sobre el puente…
Y allá donde se la hubiese bebido su dueño.
Más tarde también vi que había personas que iban recolectando estas botellas.
Me explicaron que la gente no las tira al contenedor de vidrio para que así alguien pueda conseguir algunos ingresos con ellas.
Aunque una amiga me dijo que aquí todo el mundo hablaba en inglés, lo cierto es que a mí la gente sigue hablándome en alemán
Todos los días alguien me pregunta o me dice algo en este idioma que siempre me ha parecido tan complicado, aunque es cierto que después nos entendemos en inglés, claro.
Una señora mayor me soltó una parrafada ayer en el fila del supermercado.
Yo me quedé mirándola muy seria y algo petrificada.
Pensé que me estaba echando la bronca por algo que había hecho o por algo que no había hecho.
Sólo alcancé a poner cara de interrogante y murmurar un “so sorry” pero ella rompió a reír.
Resulta que mientras colocaba el separador entre su compra y la mía había recordado el muro que Trump pretende levantar en la frontera con México y se había puesto a despotricar contra el presidente estadounidense porque “está crazy, very crazy”.
Las dos reímos, yo sobre todo de alivio.
Los niños caminan en grupos, todos enfundados en monos, botas, gorros y guantes de colores.
Mi amiga les llama los “niños croqueta” y hay muchos.
Es la primera vez que voy a hacer una ruta con un guía turístico en una ciudad. No estoy muy convencida, siempre he preferido el cóctel Lonely Planet o similar, mucho internet, bastante intuición y una absoluta desorientación para poder pederme de vez en cuando.
Pero voy a estar muchos días en Berlín y me convenzo de que hay que probar cosas diferentes.
El recorrido se llama “Real Berlin Experience”. Lo que no entiendo es por qué nos citan en el Fernsehturm (el pirulí berlinés), una zona anodina en la que no creo que haya mucho que ver.
Mientras esperamos a que llegue el resto del grupo se nos acerca un tipo enorme, barbudo y bastante borracho que, por supuesto, se pone a hablarme en alemán.
Es como un oso pero se tambalea mucho, así que calculo que podría lograr desplomarle con un pequeño empujoncito que terminara de desequilibrarle.
Supongo que me está pidiendo dinero pero opto por hacerme la loca y él prueba suerte con el grupo de turistas que tengo al lado. El guía -que se llama Tim y es un británico aspirante a actor que lleva viviendo en Berlín 15 años- se cabrea cuando el homeless se le acerca demasiado. Se empujan mutuamente y Tim llama a la policía.
En menos de cinco minutos cuatro policías se bajan de dos patrullas, le reducen sin dificultad y le ponen las esposas mientras registran sus bolsas.
He presenciado detenciones similares en Madrid y la diferencia principal es que aquí los policías no han venido a pedirme que borre las fotos o a amenazarme con una visita a comisaría y acabar con el equipo requisado. Estos policías me ven hacer fotos y ni se inmutan.
Después entramos en el metro -ya decía yo que para qué habíamos quedado en esta parte de la ciudad- y lo primero que hace Tim, el guía, es evitar que un hombre -también visiblemente borracho- se caiga por accidente a las vías.
Cuando vuelve al grupo todos estamos un poco alucinados.
Le preguntamos que si tiene preparada alguna otra performance y se ríe.
Tim habló muchísimo. Nos contó los orígenes del famoso Berliner Currywurst, el Doner Kebab y el legendario Prater Beer Garden, nos paseó por Prenzlauerberg, Mitte, Friedrichshain y Kreuzberg, nos descubrió algunos patios ocultos y un refugio antiaéreo. También nos llevó a un campo de prisioneros, el primero que hubo en Berlín durante el nazismo. Hoy es un terreno baldío presidido por un imponente edificio. Es redondo, esconde un pasado cruel y sus viviendas son de las más cotizadas de la ciudad.
También nos contó la historia de los graffitis, de las comunas, de la protestas estudiantiles de los 60, de la pandilla Baader-Meinhof de los 70, de los punk, de las subidas de los precios de alquiler y de la gentrificación de muchos barrios lo cual ha provocado, por ejemplo, que él se haya mudado a Spandau, la última estación de la linea U7 del metro. Nada más escucharle me apunto Spandau entre mis pendientes.
Es raro. Jamás la había pisado antes pero ya adivino que ésta es una ciudad-camaleón y que no voy a querer marcharme fácilmente.
Pasan las semanas y me creo mi propia rutina.
Desayuno temprano para aprovechar la luz invernal.
Ya no me pierdo según salgo por la puerta, de hecho el barrio turco de Noköll lo tengo casi controlado (esta mañana incluso he podido indicar a una chica que me ha preguntado -¡Siiii, en alemán otra vez!- por el supermercado más cercano).
Voy a la lavandería y no me equivoco con las instrucciones de las máquinas, el supermercado me da bonos descuento por reciclar los envases de plástico y vende unas empanadillas chinas que tengo que conseguir como sea en Madrid porque ya no sé cómo vivir sin ellas.
Para colmo, excepto el tabaco y alguna otra cosa, todo me parece más barato que en España.
Esta mañana he descubierto la nómina de mi amiga pegada a la nevera con el imán de Berlín que le regalé ayer.
Y resulta que el sueldo mínimo es de 1.600 €.
¿Hola?
Si, he leído bien: 1.600 €.
Cuando mi amiga vuelve de trabajar le entrego todas mis tarjetas de visita y le advierto:
“Si consigo trabajo me vengo a Berlín así que ya sabes”.
Ella suelta una carcajada: “Te dije que te iba a gustar”.